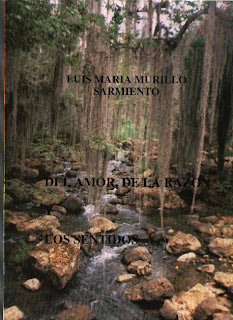Intuimos
la comprensión como una función eminentemente mental relacionada con el
entendimiento, como tal, objetiva pero fría. Un juicio de la razón parece inconmovible
porque está obligado a mantener la verticalidad de sus dictados que deben ser
ajenos a los vaivenes del ánimo y del sentimiento. La comprensión como elemento
del científico tiene que ser imperturbable. Pero en el campo de las relaciones
humanas la comprensión sin perder objetividad tiene que adentrase en la
subjetividad de las conductas. Ser objetivo, vaya paradoja, es penetrar en el mundo
de la subjetividad para entenderla.
La
voluntad confiere al hombre libertad para actuar de forma tal que a diferencia
de las leyes naturales su pensamiento obedece a una lógica personal y no a una
regla universal. En consecuencia, los cursos de su acción son “infinitos”. Pueden
ser sensatos o imprudentes, buenos o malos, sesgados por el interés, cohibidos o
animados por la creencia. Y aunque a la
luz de la moral sean reprochables –lo intachable no genera controversia- , sus
motivos deben entenderse para que sea integral la valoración de la conducta.
El
porqué de un comportamiento aporta enseñanzas al conocimiento de la mente
humana con fines científicos o con
propósitos terapéuticos individuales de índole psiquiátrico o psicológico. Pero
también, de manera menos profunda y sistemática, influye en la respuesta de los
individuos a la acción de sus semejantes, como pilar de la convivencia en
armonía. Entonces, la comprensión pasa de una condición rigurosa a una
disposición afable, emparentada con el afecto y la empatía, que llega a
enaltecer a quien hace ese ejercicio.
Conocer
las motivaciones de un proceder puede ser sanador al conducir al perdón, más,
cuando la contraparte aporta el arrepentimiento. Pero en sus extremos la
comprensión puede inducir una peligrosa magnanimidad, en la que todo resulta
disculpable; y en la que en franca distorsión aparecen condiciones tan extremas
como el síndrome de Estocolmo, en el que la comprensión se convierte en unión
afectiva con el victimario. En tales casos se precisa más razón y menos
sentimiento. Realmente el ejercicio ponderado de la comprensión demanda un
equilibrio entre lo racional y lo afectivo.
Pero
dejando de lado las perversiones de este atributo, como la indulgencia irrazonable
y desmedida, consideremos la comprensión que brota de la disposición afectiva
-distinta a aquella que es competencia de la ciencia- como una auténtica virtud,
porque traduce la bondad de quien quiere ser solidario ante el sufrimiento, de
quien quiere compadecer en la desgracia, de quien anhela entender para
disculpar, de quien reconoce la necesidad y espera servir, de quien quiere transigir
en la diferencia y regocijarse con la satisfacción ajena.
Frente
a las fricciones la comprensión ha de jugar un papel afortunado cuando las
partes interpretan que se trata de una acción recíproca, de vasos comunicantes
y no de embudo, con ánimo desprendido y generoso, en que no se pretende dominar
ni someterse.
La
comprensión, en fin, aunque es una disposición natural, como instrumento de
confraternidad y motor de las buenas relaciones humanas es imprescindible para
la convivencia, y debe ser inculcada, fomentada y exaltada por quienes soñamos
con un universo en armonía.
Luis María Murillo
Sarmiento MD.