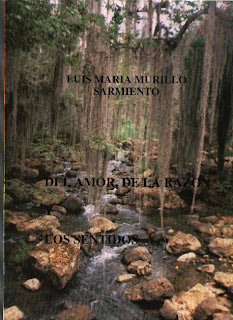El gobernador de Nueva York Eliot Spitzer tuvo que renunciar tras el escándalo que suscitó el conocimiento de su afición por trabajadoras sexuales exquisitas. David Paterson el sucesor no resultó más casto, pero si más inteligente. Revelando con franqueza sus infidelidades, previno que medios de comunicación impertinentes hurgaran donde no debían. Hizo bien en adelantarse a los rumores. Mañana otro famoso estará en los titulares de los diarios. Hace 10 años estuvieron el presidente Clinton y Mónica Lewinski, y hace 45 John Profumo, Ministro de Defensa de la Gran Bretaña, y Christine Keeler, la amante que lo puso en apuros, en un fascinante enredo de infidelidad y de espionaje. Conocidos o en secreto, esos son comportamientos propios de la humanidad desde que puso su pie sobre la Tierra, de pronto deba salvar la reputación de Adán, que debió ser fiel por falta de materia: sólo una mujer –Eva- rondaba el paraíso.
Ese es el hombre, lo digo poniendo la cara por todos los machos de mi especie. Aunque no sobra advertir que nada los hombres lograríamos sin la maravillosa complicidad de las mujeres. Pero como no he de ser yo quien se arriesgue a adelantar un juicio sobre su conducta, expondré mi raciocinio tocando apenas el lado masculino.
He de decir que en la lista de escándalos sexuales y conductas como ahora las llaman “impropias o indebidas”, hay nombres que tienen cabida por derecho propio, derecho que se los da la bien adquirida reputación en otros campos -la política o la literatura por ejemplo-, pero en honor a la verdad los nombres de todos los hombres merecen la inclusión en el listado.
¡Dejemos de posar de santos! ¡Dejemos de hacerle el juego a tanta hipocresía! Los hombres somos infieles por naturaleza, infieles sin remedio. En la intimidad, las andanzas de los gobernadores de Nueva York no nos sonrojan. Nada hay en ellas que pueda sorprendernos. Por poco son un déjà vu en que se esconden nuestros íntimos deseos, en ocasiones un gozo que nos causa envidia, en últimas una acción de la que también somos culpables. Y todo por el error de una cultura que declaró monógama a una especie que no tiene los genes para serlo. Esa es la realidad, lejana del ideal que pretendemos, frustrante si se quiere, pero incontenible. Ante el deseo del macho la religión y la moral quedan pequeñas. Qué difícil es reglamentar lo que por ley natural viene reglado. Se trata de un fenómeno propio de la biología. Su explicación es fisiológica, su represión moral y religiosa. Y como el dogmatismo siempre se estrella con la ciencia, el resultado es una sociedad que se debate entre el instinto y la sumisión a unos valores.
En toda esta cuestión no es la irremediable expresión del instinto lo que más molesta, sino la doble moral de los que juzgan y en gran medida de los que son juzgados. Los que juzgan, porque en secreto habitualmente practican lo mismo que critican; y los juzgados, porque con frecuencia mienten o terminan ante el peso de las pruebas dándose los golpes de pecho que exige el espectáculo. Ninguno tiene el valor para hacer que su vida privada se respete, pese a tener como un as a su favor la noción de que en materia de conductas sexuales y placeres no hay ser humano –por santo que parezca- que no sea vulnerable.
No hay más que morbo al descubrir la vida privada de los hombres públicos. La infidelidad y el deseo carnal se gestan desde el mismo pensamiento. Y en esa ideación es en la que hasta los mismos puritanos se desbocan.
Va siendo hora de que la humanidad que todo lo trasgrede, se quite la máscara de la falsa virtud, y actúe en coherencia. No luce bien que el gobernador de nuestro cuento persiguiera como autoridad la prostitución a la que en privado se entregaba. ¡O la acepta o la rechaza! Tampoco luce que el mundo se haga cruces en público renegando de la pornografía cuando sus portales de internet no dan abasto con tantos visitantes, y el mercado del sexo se rebosa en millones de ganancias. ¿Será que todos ojeamos mientras no exista una mirada escrutadora?
No nos digamos mentiras, el sexo es lo que más disfruta el hombre, aunque muchos no tengan el valor de confesarlo. Es, desde luego, la expresión más primitiva, menos evolucionada de su ser, acaso porque tiene la obligación de perpetuar la especie, pero tan respetable como su actividad mental más encumbrada.
La ley que con frecuencia frente a la moral se queda rezagada -al fin y al cabo es una especie de ética de mínimos-, parece en este tema más sensata. En general nuestro mundo occidental respeta la intimidad de las personas y castiga en esencia lo absolutamente condenable: el abuso sexual y la violencia. En lo moral, no tiene sentido plantear en abstracto principios de buen comportamiento. Sólo hasta conocer lo racionalmente exigible a la naturaleza de quien es su objeto, se puede argumentar con coherencia. El resto es charlatanería de tinte maniqueo.
¡En definitiva seamos más sinceros y menos timoratos!
Ese es el hombre, lo digo poniendo la cara por todos los machos de mi especie. Aunque no sobra advertir que nada los hombres lograríamos sin la maravillosa complicidad de las mujeres. Pero como no he de ser yo quien se arriesgue a adelantar un juicio sobre su conducta, expondré mi raciocinio tocando apenas el lado masculino.
He de decir que en la lista de escándalos sexuales y conductas como ahora las llaman “impropias o indebidas”, hay nombres que tienen cabida por derecho propio, derecho que se los da la bien adquirida reputación en otros campos -la política o la literatura por ejemplo-, pero en honor a la verdad los nombres de todos los hombres merecen la inclusión en el listado.
¡Dejemos de posar de santos! ¡Dejemos de hacerle el juego a tanta hipocresía! Los hombres somos infieles por naturaleza, infieles sin remedio. En la intimidad, las andanzas de los gobernadores de Nueva York no nos sonrojan. Nada hay en ellas que pueda sorprendernos. Por poco son un déjà vu en que se esconden nuestros íntimos deseos, en ocasiones un gozo que nos causa envidia, en últimas una acción de la que también somos culpables. Y todo por el error de una cultura que declaró monógama a una especie que no tiene los genes para serlo. Esa es la realidad, lejana del ideal que pretendemos, frustrante si se quiere, pero incontenible. Ante el deseo del macho la religión y la moral quedan pequeñas. Qué difícil es reglamentar lo que por ley natural viene reglado. Se trata de un fenómeno propio de la biología. Su explicación es fisiológica, su represión moral y religiosa. Y como el dogmatismo siempre se estrella con la ciencia, el resultado es una sociedad que se debate entre el instinto y la sumisión a unos valores.
En toda esta cuestión no es la irremediable expresión del instinto lo que más molesta, sino la doble moral de los que juzgan y en gran medida de los que son juzgados. Los que juzgan, porque en secreto habitualmente practican lo mismo que critican; y los juzgados, porque con frecuencia mienten o terminan ante el peso de las pruebas dándose los golpes de pecho que exige el espectáculo. Ninguno tiene el valor para hacer que su vida privada se respete, pese a tener como un as a su favor la noción de que en materia de conductas sexuales y placeres no hay ser humano –por santo que parezca- que no sea vulnerable.
No hay más que morbo al descubrir la vida privada de los hombres públicos. La infidelidad y el deseo carnal se gestan desde el mismo pensamiento. Y en esa ideación es en la que hasta los mismos puritanos se desbocan.
Va siendo hora de que la humanidad que todo lo trasgrede, se quite la máscara de la falsa virtud, y actúe en coherencia. No luce bien que el gobernador de nuestro cuento persiguiera como autoridad la prostitución a la que en privado se entregaba. ¡O la acepta o la rechaza! Tampoco luce que el mundo se haga cruces en público renegando de la pornografía cuando sus portales de internet no dan abasto con tantos visitantes, y el mercado del sexo se rebosa en millones de ganancias. ¿Será que todos ojeamos mientras no exista una mirada escrutadora?
No nos digamos mentiras, el sexo es lo que más disfruta el hombre, aunque muchos no tengan el valor de confesarlo. Es, desde luego, la expresión más primitiva, menos evolucionada de su ser, acaso porque tiene la obligación de perpetuar la especie, pero tan respetable como su actividad mental más encumbrada.
La ley que con frecuencia frente a la moral se queda rezagada -al fin y al cabo es una especie de ética de mínimos-, parece en este tema más sensata. En general nuestro mundo occidental respeta la intimidad de las personas y castiga en esencia lo absolutamente condenable: el abuso sexual y la violencia. En lo moral, no tiene sentido plantear en abstracto principios de buen comportamiento. Sólo hasta conocer lo racionalmente exigible a la naturaleza de quien es su objeto, se puede argumentar con coherencia. El resto es charlatanería de tinte maniqueo.
¡En definitiva seamos más sinceros y menos timoratos!
LUIS MARIA MURILLO SARMIENTO