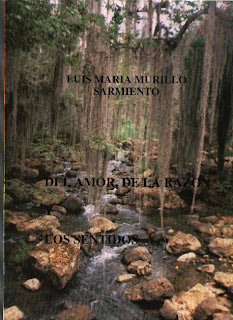La muerte encefálica se ha
considerado la muerte del individuo, pues este suceso conlleva el deterioro
posterior y cese de las demás funciones del organismo. Aunque susceptible de
criterios filosóficos, inclusive teológicos, han predominado, por entendibles
razones, los criterios biológicos en la determinación de la muerte, y
particularmente de la muerte cerebral y encefálica.
En cuanto a terminología, es
más correcto el uso de muerte encefálica que de muerte cerebral, dado que el concepto
de muerte encefálica corresponde al cese irreversible de las funciones de los
hemisferios cerebrales, el tallo encefálico y el cerebelo. Sin daño
irreversible del tallo encefálico puede persistir la vida en inconsciencia como
en el estado vegetativo persistente.
La
posibilidad de obtener órganos para trasplantes en los casos de muerte cerebral
obliga a hacer consideraciones éticas que toman en consideración al paciente
con muerte encefálica, al o los donantes y a la familia del fallecido.
En
cuanto al primer punto, debe tomarse en cuenta, en primer lugar, el principio
de autonomía manifestado previa y expresamente por el paciente, o a través de
un documento de voluntades anticipadas. Aplicando el principio de no
maleficencia con el moribundo, se debe determinar con exactitud el momento de
la muerte, mediante criterios irrefutables para determinar la muerte cerebral o
encefálica y dejar plenamente documentada la irreversibilidad de la muerte, de
forma de que no se proceda al retiro de componentes anatómicos para trasplante
de un ser humano vivo.
En
el trasplante no debe primar otro interés que el humanitario, en consecuencia,
cualquier conducta que implique otro tipo de usufructo es reprochable.
En
cuanto al receptor, debe aplicarse el principio de beneficencia, cristalizado con
la preservación adecuada de los órganos a trasplantar, aplicando los protocolos
correspondientes, y con la exclusión de componentes enfermos. También debe
obrar en favor de los posibles donantes el principio de justicia aplicando
criterios de prioridad al momento de la selección de quien debe ser el primer beneficiado.
Aunque parece evidente que el donante desea el trasplante, su autonomía debe
ser expresada mediante el consentimiento informado.
Respecto
a la familia del paciente con muerte cerebral debe entenderse que ejerce el
principio de autonomía en representación del fallecido cuando exige que su
voluntad, plenamente sustentada, se respete. En el caso de la representación
legal de menores de edad puede ejercer este principio dentro de las 8 horas
posteriores a la muerte encefálica fijadas por la ley colombiana (1805 del 2016).
Tenidas en cuenta las anteriores observaciones podrá
considerarse que la práctica del trasplante cumple con los nobles propósitos que
le dieron origen.
Luis María Murillo Sarmiento MD.
BIBLIOGRAFÍA
Grupo
de Estudios sobre Muerte Encefálica, de las Sociedades Chilenas de Nefrología y
de Trasplante. Muerte encefálica bioética y trasplante de órganos.
Rev Méd Chile 2004; 32:109-118.
Ley 1805 del 4 de agosto de 2016 República de Colombia
Por medio de la cual se modifican la ley
73 de 1988 y la ley 919 de 2004 en materia de donación de componentes
anatómicos y se dictan otras disposiciones. [Consultado 31 may 2022]. Disponible en: https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.asivamosensalud.org/sites/default/files/la_donacion_de_organos_ahora_es_obligatoria_-_ley_1805_de_2016.pdf
Meléndez-Minobis M, Dujarric Martínez MD,
Fariñas-Rodríguez L, Posada-García A, Milán Companioni D. Implicaciones
éticas de la muerte cerebral y los trasplantes de órganos. Rev Cubana
Invest Biomed. 2005;24(1):60-8.
Sarmiento PJ. ¿Es
la muerte cerebral realmente la muerte del individuo? Análisis de una compleja
situación clínico-bioética y de sus consecuencias. Persona y Bioética
[Internet]. 2003;7(18):25-46. [Consultado 29 may 2022]. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83271805