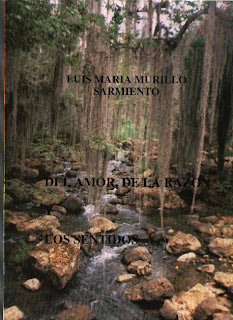Médicos escritores han sido más
que los que imaginamos. Probablemente la mayoría han pasado desapercibidos. Ni
el paciente supo de las ocupaciones literarias, ni el lector de las actividades
médicas. Acaso porque sobresalieron tanto sus letras que para su gloria solo se
tuvo noticia de la actividad literaria, o porque el ejercicio médico fue tan
notorio que el producto de su pluma pasó prácticamente inadvertido. También, no
pocas veces, la literatura ha resultado una actividad solitaria y casi
clandestina.
Del largo listado de médicos
escritores solo aludiré a unos pocos, cuya mención podrá sorprender, dando validez
a mis afirmaciones. Médicos escritores fueron el francés François Rabelais (1494 -1553), el
ruso Antón Chéjov (1860-1904), el escocés Sir Arthur
Conan Doyle (1859-1930), los españoles Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), Pío Baroja (1872-1956), Gregorio Marañón (1887 -1960) y Pedro
Laín Entralgo (1908-2001). Y entre nosotros César Uribe Piedrahita (1897-1951),
Alfonso Bonilla Naar (1916-1978), Fernando Serpa Flórez (1928-2001), Manuel Zapata Olivella (1920-2004), y es
Juan Mendoza Vega, actual presidente de la Academia Nacional de Medicina.
Mi vocación de
la niñez a nuestros días
La vena literaria de mi padre me deslumbró siempre, y desde
mi niñez quise emularla. Los centros literarios que se llevaban a cabo en el
colegio el último día de la semana fueron mi tribuna. A veces me seducía la
melodía de los versos, otras veces inflamaba mi pluma la imperiosidad de una
crítica. Cincuenta años después descubro que sigo siendo el mismo, el arrobado
con la literatura, con un blog bautizado Prosa y Poesía, y el exaltado con los
sucesos diarios, que no puede dejar de opinar, con el blog titulado Reflexión y
Crítica. Entre tanto, la atracción que ejerció la medicina desde mis años
escolares me ha conducido por la ginecología, por la laparoscopia, por la
colposcopia, y como actividad médico
filosófica por la bioética.
El médico bioeticista Pedro Sarmiento escribía en el
prólogo de mi novela Seguiré viviendo
que yo era médico por accidente, señalando la literatura como mi verdadera
vocación. Debo decir al respecto que me siento por igual escritor que médico. Y
que prevalece mi actividad médica solamente porque de ella derivo mi sustento.
Con la literatura probablemente no habría sobrevivido. No soy mercantilista y
no me imagino cobrando a mis lectores, no cuando siento que me honran cuando
leen mis libros.
Extraña fascinación la mía. Escribo por necesidad, por la
imperiosa necesidad de dejar un testimonio bien escrito de mi relación intelectual o afectiva con el
mundo. Sin la constancia de mi pluma consideraría
una invención, una mentira, mi paso por la tierra. Narcisista, quizá, disfruto
leerme, pero poco pretencioso no demando lectores. De todas maneras siempre
encuentro un receptor que se sintoniza con mi pensamiento.
La medicina no despertó, pero si estimuló mi pluma. Mi
afición por las letras antecedió mi gusto por la medicina y me ha acompañado
siempre. En Cartas a una amante, su
protagonista –mi alter ego- lo proclama: “Mi oficio es escribir. No me concibo
sin papel ni pluma, sin pensamientos, sin sentimientos, ni opiniones. La
injusticia me inflama y únicamente escribiendo mi exaltación se calma, el amor me conmueve hasta
transformar las palabras en delicados mimos, la tristeza me arrebata el aliento,
pero no le quita energía a mis palabras”.
Me agrada escribir lo que siento que puede degustar la razón o el
sentimiento. Lo dulce o tierno que
embriaga el corazón, o lo reflexivo o polémico que inflama el entendimiento o
enciende el debate. Hay en el fondo de todo un ejercicio filosófico, al punto
que más que la trama, en mis novelas importan los asuntos filosóficos. Alguna vez
alguien que hacía un análisis de Seguiré
viviendo me contestó ante mi explicación de que no era una novela de
acción, que sí lo era: “es de acción mental”, afirmó rotundo.
Los motivos del
médico escritor
Cada ser es un mundo ancho y profundo. Difícil pensar que
los motivos que me animan a escribir sean los mismos que otros médicos han
tenido, ni siquiera podría decir que la visión profesional que compartimos
tenga una influencia similar en nuestras incursiones literarias. En mi caso, la
práctica de la medicina me ha abierto las ventanas a un mundo que anhelo
mostrar a mis lectores. Una novela sobre un moribundo, ya publicada, y dos en
plena producción, representan en mi haber la conjunción entre la medicina y la
literatura. Un libro sobre la historia de las enfermedades infecciosas y un
ensayo sobre la deshumanización de la salud constituyen otras expresiones de mi
temeridad con la pluma.
Esa pluma me ha servido para criticar, para ensalzar, para
especular, para proponer, para imaginar, para desafiar, para bromear, para
soñar. De pronto para hacer justicia por mi cuenta, como lo expresa por mí el
protagonista de Seguiré viviendo:
“para someter al que somete, condenar al que se niega a perdonar, herir al que
hiere, torturar al que tortura, esclavizar al que esclaviza, para brindar
satisfacción a los hombres maltratados; y casi nunca para satisfacer agravios
personales”.
Motivos de
inspiración
Me inspiran a inscribir el amor, las frustraciones, la
tristeza, la injusticia, el indescriptible
paraíso del amor correspondido como la ausencia insondable del desamor,
la noche ansiada y soñadora, o la llena
de sombras y agonía. La libertad, la muerte, la mujer, la infidelidad,
la bondad y la perversidad del hombre. Mi pluma se anima con la ciencia y con
la historia, y se expresa en multitud de géneros, más que por aptitud, por
necesidad del pensamiento. De ahí que ronde la epístola, como el artículo
científico, el texto crítico como el poema, el ensayo como la novela o el
cuento.
Son temas reiterados en mis textos el instinto, la
infidelidad, los celos, los amantes, el comportamiento sexual, el matrimonio,
los hijos, la infancia, la mujer, la naturaleza humana, la ternura, el odio, la
irresponsabilidad, el bien y el pecado, la injusticia, la autoridad, la
delincuencia, el trabajo, la productividad desenfrenada, la deshumanización, la
sociedad, el capital, las ideologías políticas, el puritanismo, los
fundamentalismos, la muerte y la espiritualidad.
Los estados de ánimo modulan mi razón y la inclinación de
mis escritos. Voy de la resignación al envalentonamiento, del dolor a la dicha,
de la templanza a la pasión, del acatamiento a la rebeldía, de la indulgencia
al castigo. Vaivenes propios de la naturaleza humana que propician la comunión
o generan la ruptura entre quien lee y quien escribe.
Relación entre
el autor y el personaje
El protagonista puede resultar un buen recurso para que el
escritor exprese lo que piensa, para que lo atenúe o lo resalte, lo vuelva
interesante y lo sumerja en una trama exquisita. No disfruto, sin embargo, que
el personaje enmascare el pensamiento del autor. Me confieso protagonista de
mis obras. En lo intelectual el protagonista y el autor se identifican. No pocas
veces, debo confesar, he sentido celos de que el protagonista termine
adueñándose de mis ideas y el lector le atribuya al personaje y no al autor la
paternidad del pensamiento. En nadie como en mí el autor habla a través de sus
personajes.
Mi cosecha literaria
Epistolario
periodístico y otros escritos es resultado primordialmente de la crítica directa, explícita, incluso
beligerante, al mundo que me tocó vivir. Como médico inevitablemente dedico
algunas cartas al juicio de nuestro sistema de salud. Otras veces la opinión la
formulo a
través de un personaje, es lo que ocurre en mis novelas (Cartas a una amante, Seguiré
viviendo y dos en elaboración).
En mis poemarios (Del amor de la
razón y los sentidos, Poemas de amor
y ausencia, Intermezzo poético y Este no es mi mundo) el estímulo para
escribir proviene del amor en todas sus expresiones (del pasional al filial y
al patrio), de la nostalgia, la muerte, de la naturaleza, las angustias
existenciales, la maldad y la sandez humana.
La atracción por la historia también espolea mi pluma. Así nació Del oscurantismo al conocimiento de las
enfermedades infecciosas, sobre las
conquistas en el conocimiento de las infecciones.
Cartas a una amante es una novela epistolar que teje una historia de
amor a través de cartas y con el propósito de presentar mis reflexiones sobre
la vida de pareja.
En Seguiré viviendo, a través de un moribundo
que enfrenta su final con ánimo hedonista, especulo sobre la muerte y
reflexiono sobre la sociedad y el mundo.
Que en
un médico escritor no sirva la pluma para expresar sus preocupaciones y sus
angustias y lo que su ojo crítico percibe en el ejercicio de su profesión sería
inconcebible. Epistolario periodístico ya albergaba algunos
pensamientos, pero como obra totalmente dedicada a la profesión surgió La
deshumanización en la salud, consideraciones de un protagonista, ensayo en
el que tras treinta años de ejercicio profesional me deslumbro con el progreso
de la ciencia y me desencanto con la pérdida de la humanidad.
La influencia del médico en el escritor y del escritor en
el médico
El buen médico es profundo
conocedor del ser humano, conoce sus desdichas físicas y afectivas, sus
sentimientos y debilidades, sus fortalezas y flaquezas morales, y llega hasta a
ver con indulgencia sus descarríos, interpretándolos como consecuencia de la
enfermedad, más que como resultado de su perversión. A mí, además, la
gineco-obstetricia me abrió un nuevo frente de reflexión: la alegría de
perpetuar la vida, y la ternura reflejada en la dicha de la madre y en el
milagro del hijo.
El médico conoce las
tribulaciones de la pobreza, y sin importar la clase social de la que provengan
sus pacientes, de todos conoce el dolor, la angustia y la desdicha. Esto,
aunado a todas sus vivencias, hace que no falten motivos para inspirar al
médico que tenga la vocación de escribir. De otra parte considero que el médico inmerso en el arte y la literatura, el
médico humanista, tiene más motivos que exalten su sensibilidad y más
satisfacciones con el ejercicio de su profesión, aunque, también, más motivos
para que lo atormente la angustia que produce la búsqueda de la perfección.
LUIS MARÍA MURILLO SARMIENTO MD.
1. Escrito para la tertulia “Tienes la
palabra”, para un foro sobre las motivaciones del médico escritor.